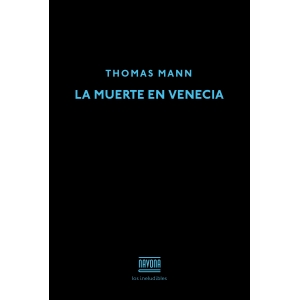La
edición de la editorial DE CONATUS, y su colección Cuadernos de lectura
creativa me ha sorprendido por su calidad, por su rareza. Encaja a la
perfección con la filosofía de este humilde blog. Teoriza, con tino, sobre la
lectura:
«Podemos
leer un libro para entretenernos, relajarnos, para desconectar. En ese caso no
tenemos que ser creativos. Pero el interés de la lectura es exactamente el
contrario: salir de uno mismo para conectar con mundos completamente ajenos y
volver al nuestro para verlo desde esa nueva mirada que hemos adquirido.
Este
tipo de lectura es necesariamente creativa porque salir de uno mismo para
conectar con algo completamente diferente exige creatividad. El concepto de
creatividad se usa mucho, pero no sabemos muy bien qué quiere decir. Parece que
ser creativo es algo que se puede aprender, pero no es así exactamente. Nadie
puede ser creativo si no necesita serlo. Lo más importante para ser creativos
es ponernos en situación.»
«La
creatividad surge desde un estado de cierta incomodidad: si creo que todo está
bien y no es necesario cambiar nada, no tengo la necesidad de ser creativo. La
creatividad no es un adorno, es una herramienta para encontrar algo mejor.
Y surge de una necesidad emocional y existencial que nos lleva a una búsqueda
de las lógicas de la condición humana. Emerge de un querer conocernos y
entender el mundo, no de un deseo de pasar el tiempo y desconectar. La
literatura, precisamente, es un ingenio de conexión con la realidad, a través
de esa invención podemos conocerla un poco más y entender cuál es nuestra
posición dentro de ella.»
Subrayados
y negritas son de la misma editorial. Insisto, un ejercicio crítico claro,
conciso, extremadamente agudo.
«El
impulso de escribir no viene del deseo de crear algo bonito, sino de una
necesidad de entender y de sacar a la luz aquellos aspectos de la sociedad que
no permiten a sus miembros desarrollarse. La belleza llega como consecuencia
del texto cumplido.»
Podría
aportar más fragmentos pero aliento al lector a acercarse al texto
introductorio de Silvia Bardelás, unas pocas páginas, una auténtica joya. También
digno de interés el análisis crítico de la novela que se hace al final del
texto, pero en este momento cierro el libro y retomo mis notas para elaborar mi
propia opinión, a bote pronto, y destacar aquellos aspectos en los que yo, como
lector ¿crítico y creativo?, me he detenido. Eso que yo trato de comunicar en
cada reseña, DE CONATUS lo sabe expresar mejor:
 |
| Thomas Mann (1884) |
«No
se trata de señalar: aquí el autor hace esto y este recurso se llama de tal
manera. Este recorrido es personal. Lo que se pretende es poner el foco de
atención en decisiones importantes del autor y plantearnos por qué las ha
tomado al hilo de lo que ya hemos leído hasta entonces. No hay una lectura
cerrada que se pueda resumir en una oración, sino que nos encontramos ante una
lectura descubierta de forma intuitiva, una especie de encuentro de todos los
recursos que hemos visto, de todos los sentidos que hemos planteado y de todas
las preguntas que nos han surgido».
Quizás
tanto acervo crítico haya obnubilado mi entendimiento, a modo de árboles que
impiden ver el bosque. Cierto que la novela contiene muchos aspectos
evaluables, pero mi lectura (al igual que la tuya) es única, y esta novela
quedará pendiente de posteriores relecturas.
A
la lectura de esta pequeña nouvelle me ha acompañado en todo momento el
recuerdo de Los Buddenbrook. Los genios lo son por hablar de sí mismos, la gelatinosa
materia que conocen mejor.
Durante
los primeros capítulos también tenía en mente otros bildungsroman como Bajo las
ruedas o Las tribulaciones del estudiante Torless, pero repentinamente Mann nos
empuja hacia adelante y el protagonista adolescente se convierte en un hombre
hecho y derecho que todavía se debate en las mismas incertidumbres.
El
adolescente Tonio Kröger no quiere ser como es.
No
pocas veces pensaba también: ¿por qué seré tan particular, en discordancia con
todo, a malas con los profesores y como un extraño entre los demás chicos?
Míralos, a los buenos estudiantes y a los de fundada mediocridad. Los
profesores no los tachan de raros, y ellos tampoco hacen versos y solo piensan
en las cosas normales que piensa todo el mundo y se pueden decir en voz alta.
Se sentirán en perfecto orden y de acuerdo con todo y todos… Eso tiene que ser
bueno necesariamente… Pero ¿qué hay de mí y cómo y adónde irá a parar esto?
Es
más, en todos los aspectos había algo fuera de lo común en él, lo quisiera o
no, y siempre estaba solo y al margen de lo habitual y del orden normal, por
más que no fuera ningún gitano en un carromato verde…
Tonio Kröger preferiría ser como su amigo Hans Hansen:
¡Quién
tuviera unos ojos azules así, pensaba, y quién viviera tan de acuerdo y en tan
feliz armonía con todo el mundo como tú! Siempre estás ocupado en algo
perfectamente digno y respetado por todos…
El
adulto Tonio Kröger ha alcanzado su gran anhelo, el triunfo como artista, ¿la
solución a sus incertidumbres? Negativo. ¿Ser un artista, un intelectual, es un
don o una maldición? Nada hay tan valioso, nada ofrece una felicidad comparable
al encaje en la sociedad de una manera natural.
…sientes
la marca de tu frente y notas que a nadie le pasa desapercibida.
Le
digo que a veces me muero del cansancio de representar lo humano sin ser
partícipe de lo humano.
…un
«don»
harto cuestionable y ligado a unas condiciones terribles…
¿Y
acaso comprenderlo todo significa perdonarlo todo? Yo no lo sé. Hay una cosa
que yo llamo asco ante el conocimiento.
No:
la «vida» en
tanto que eterno polo opuesto del espíritu y del arte no se nos presenta a los
que somos seres fuera de lo común como una visión de sangrante grandeza y
belleza desatada, como algo fuera de lo común, sino que el reino de nuestros
anhelos es la vida normal, tan decorosa y agradablemente corriente, la vida en
su seductora banalidad. No puede llamarse artista verdadero, querida mía, a
quien alberga como sueño último lo excéntrico, lo exquisito y lo satánico, a
quien no conoce el anhelo de lo más común, sencillo y vivo sin más, de un poco
de amistad, entrega, confianza y felicidad humana…
Y
si acaso nos quedaran dudas, Mann se las ingenia (como lo hiciera Cervantes en
los mágicos, por increíbles, encuentros en las fondas) para que Tonio Kröger se
reencuentre con sus fantasmas, con su tierra, con sus envidiados amigos de la
infancia, para contrastar el sentido de su propia vida con la de ellos:
¡Quién
fuera como tú! ¡Quién pudiera empezar de nuevo, crecer igual que tú, bien
formado, alegre y sencillo, seguidor de la norma y del orden y en consonancia
con Dios y con el mundo, ser amado por la gente inofensiva y feliz…, tomarte
como esposa, Ingeborg Hom, para tener un hijo como tú, Han Hansen…, vivir libre
de la maldición del conocimiento y del tormento de la creación, amar y alabar
con dichosa normalidad! ¿Empezar de nuevo? Pero no serviría de nada… Volvería a
ser todo igual. Todo volvería a suceder exactamente como la primera vez. Pues
muchos se descarrían sin remisión, porque lo que sucede es que para ellos no
hay un camino recto.
Tonio
es un hombre derrotado, desde el primer párrafo hasta el último, un hombre
desilusionado y hastiado. La causa obvia es la falta de integración en la
sociedad. Sobre estas carencias se interroga Mann, obviamente porque trata de
corregirlas. Escoge el camino para el cual ha sido destinado, el camino del
arte, ¿un camino equivocado? El destino, una vez más el destino ocupa toda la
escena, la herencia genética y la herencia social a partes iguales quedan
expuestas, y sirva como ejemplo el párrafo anterior.
Seguramente,
lector, que este tema te suena de muchas otras novelas, pero el enfoque de Mann
es único en su penetración. La vida se debate contra el arte en un combate
desequilibrado y absurdo. Es un canto a la búsqueda, a la necesidad de
integración social. No busques respuestas, pues no las hay. Cada cual labra su
camino y el de Mann termina humildemente en la resignación. Las respuestas se
hallan en los tratados de autoayuda, aquí solamente encontrarás un campo arado
para la reflexión.