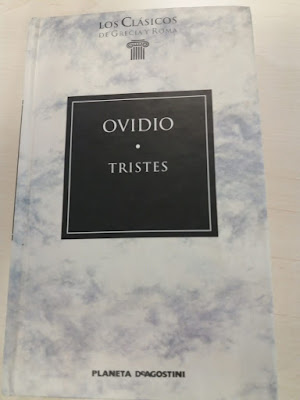Para
un lector español el duque de La Rochefoucauld no es más que un nombre que
suena muy bien y que firma una máxima.
Es
autor de máximas tan ingeniosas que aún hoy, trescientos años después, tienen
la misma vigencia, sostienen la capacidad de sorprender y escandalizar al
lector más taimado. Y lo hacen desde una fría arrogancia, desde un desdén tan
manifiesto, que solo pueden venir de un personaje como él. Porque detrás del
nombre hay un hombre inquieto y soberbio, protagonista de su tiempo. Pertenece
al siglo XVII francés, esa época que bascula entre Richelieu y Mazarino.
Personaje de la más alta nobleza, protagoniza la rebelión de La Fronda contra
el Rey, último coletazo de los Grandes ante el ascenso imparable del
Absolutismo. De su puño y letra, escribe a Mazarino:
Puedo
demostrar que desde hace trescientos años los reyes no han dejado de llamarnos
parientes suyos.
En
aquel entonces, no hay mejor escuela que las armas y la guerra, a la que se
dedica como todo buen señor. Obvio que no descuida las letras. Estudiando al
maestro estudiamos la Francia de Richelieu y las numerosas sediciones que se
suceden contra Luis XIII.
Un
mosquetazo entre ceja y ceja, y nunca mejor dicho, le alejará de tanta veleidad
levantisca; pasa a ronronear cerca de la corte y en los salones mundanos. Es el
momento de las damas, damas interesantes, dos viudas, una con el marido lejos,
damas solitarias, sensibles, amigas de escribir.
Una
de ellas, la marquesa de Sablé, catorce años mayor que el duque, apasionada por
la literatura y por todo lo español, le dio a conocer el Oráculo manual y arte de la prudencia, de mi admirado Baltasar Gracián, autor muy leído en Francia y
en Europa, actualmente y, desgraciadamente, más conocido en el extranjero que
en nuestro propio país; nos sucede a los españoles que despreciamos lo nuestro,
que hemos digerido la leyenda negra y le hemos dado credibilidad a lo inventado
por nuestros enemigos.
En
las reuniones en torno a madame Sablé surgió la moda de los aforismos, y la
verdad que no se sabe muy bien la paternidad de la mayoría de ellos, algunos,
qué duda cabe, de la propia madame.
La
publicación se hace en el extranjero y de forma anónima, pues sus máximas eran
escandalosas, y eso que tuvo cuidado de suprimir alusiones religiosas. El
hombre del siglo XXI está curado de espanto, pero lo está porque no ve más allá
de su nariz. Vivimos en la época del todo vale si da beneficio (dijo un CEO).
A fin de cuentas, la filosofía de La Rochefoucauld quería decir una sola cosa: todo es mentira, no hay virtud ni bondad ni altruismo, no hay nada, solo amor propio.
No hay ninguna intención moralizante, ni deseo de enseñar o aconsejar. No hay lugar para el optimismo. La hipocresía, todas las debilidades humanas, son insuperables, solo queda leer las Máximas, convertirnos en espectadores del mal y de la bajeza moral del hombre.
Se
lee a pequeños bocados, a pequeños sorbos. En nuestra estantería, La
Rochefoucauld se ubica al lado de Gracián.
El
valor completo consiste en hacer sin testigos lo que uno sería capaz de hacer
ante todo el mundo.
Estamos
tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás, que al final nos disfrazamos
para nosotros mismos.
Todos
poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena.
Ponemos
más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de
serlo.
A
veces es necesario hacerse el tonto para evitar ser engañado por los sujetos
demasiado listos.
Es
más necesario estudiar a los hombres que a los libros.
Cómo
pretender que otro guarde tu secreto si tú mismo, al confiarlo, no lo has
sabido guardar.
No
solemos considerar como personas de buen sentido sino a los que participan de
nuestras opiniones.

.jpg)