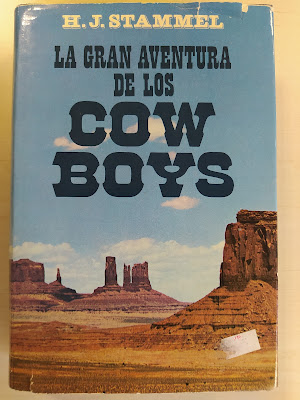No
se puede entender el carácter americano sin conocer el encuentro que se dio
entre una nación joven y el Far West, que disponía de una naturaleza totalmente
intacta, diríase incluso prehistórica. Al decir del autor, esos hombres, los cowboys,
tuvieron que adaptarse a las condiciones de un auténtico desierto, y en el
proceso, durante el retorno a la vida salvaje, de alguna manera sufrieron el
olvido de las tradiciones culturales europeas.
No
se trata de una tesis, sino de un simple relato de acontecimientos históricos,
se trata de desmitificar la figura del cowboy que nos han dejado las películas
del oeste.
Aunque
está articulado en una serie de capítulos, yo me he encontrado cómodo entre
cierto desorden, en el continuo ir y venir de nombres de personas, herramientas,
ríos, ciudades… Hay un sinfín de fragmentos de novelas, cartas, testimonios de
personas francamente fabulosos, una oportunidad que me viene que ni pintiparada
para esa expresión tan socorrida, la realidad supera a la ficción.
El
cowboy era un ser extrañamente civilizado, tan diferente del indio de las
praderas como del yanqui del este. De costumbres sencillas, mostraba una total
falta de respeto por el rango y la riqueza, y se negaba a realizar cualquier
trabajo que no se pudiera cumplir montado a caballo. Fijaos en esta inscripción
sobre la tapa de un ataúd:
Aquí
yace
Jim
Pequeño
diablo descarado
Nacido
en 1886, en Madison County, Texas,
Muerto
el 16 de julio de 1892.
Tenía
el cuerpo de caballo,
el
corazón de un caballero y el afecto
del
que le ha elevado este monumento.
La
fama de violento del cowboy y su manera de resolver los conflictos ocupa muchas
páginas repletas de nombres propios, pero en realidad fenómenos como el de
Billy el niño no fueron sino excepciones, de tal manera que encontramos por
doquier fragmentos como este, que lo desmitifican:
«Sólo
ante la idea del caos que los cowboys podían provocar en la ciudad, a los
responsables se les ponía el cabello de punta. Se había previsto triplicar los
efectivos de la policía, adscribirles tiradores de primera, construir una gran
prisión, etc. Pero todo esto ya se había hecho en las otras ciudades. Un
ranchero de Texas me dijo entonces que bastaba con dejar en paz a aquellos jóvenes
del Sur, que eran muy diferentes de nosotros, pero muy pacíficos, amables y
únicamente deseosos de gastar su dinero para divertirse. Entonces se hizo la
prueba. Y fíjense lo que ha pasado: los cowboys son seguramente las personas
más ruidosas de la ciudad; pero también las más manejables. Una palabra
amistosa y eso basta para que hagan de buen grado lo que se les pide. Son tan
educados, tan corteses con nuestras mujeres, que no se siente un poco
envidioso, hasta avergonzado. No hay que equivocarse, estos jinetes se parecen
a caballos salvajes; pero están llenos de ingenuidad, de frescor y de
bonachonería, son especialmente tan honrados, tan fieles a su palabra, que es
magnífico tener negocios con ellos.»

En
esta historia también hay un pedacito de España, y de Nueva España, pues fueron
españoles los pioneros, incluso los que desembarcaron en América las vacas y
toros que coprotagonizan esta historia. Se habla del exterminio de los bisontes
y de su sustitución por decenas de millones de cabezas de ganado vacuno, de la
posterior competencia con el ganado lanar, de los grandes treks, del
crecimiento de las ciudades ganaderas como Dodge City, Gomorra de las
fronteras, de los duelos de pistoleros, de los famosos scheriff, de la guerra
de los cercados y los ranchos. La historia de los cowboys, los conductores de
ganado, sirve de excusa para conocer los inicios de la expansión americana, de
la convivencia con mexicanos e indios y del exterminio de estos últimos, en
fin, de uno de esos episodios francamente interesantes de la historia de la
humanidad que conocemos tergiversados por la influencia de Hollywood.
Esta
reseña no es otra cosa que un recuerdo, incentivación para su lectura, porque yo
sé de buena tinta que a muchos lectores la historia no les va, cuando hoy
proliferan los libros de divulgación, que son verdaderamente apasionantes.
El
libro roza en ocasiones el mito.
Lo
que sólo ayer parecía imposible, se había vuelto trivial. Paralelamente a las
primeras travesías de los rebaños, modernos argonautas lanzados a los océanos
herbosos, crearon, al este y al oeste de Texas y de Nuevo México, dominios
inmensos sobre los cuales reinaban hombres que representaban un nuevo tipo
específicamente americano, el de los reyes del ganado, cuyas hazañas eran
contadas por sus súbditos alrededor de los fuegos de campamento.
Fijaos,
si no, en esta protesta de Nube Roja, el indio orgulloso que se ganó el afecto
de los americanos.
«He
nacido y he vivido en el país donde el sol se levanta, y ahora vengo del país
donde el sol se pone. ¿Cuál fue la primera voz que sonó en este país? La del
hombre rojo que no tenía más que un arco y flechas. El Gran Padre dice que es
bueno para nosotros. Yo no lo creo. Yo soy bueno para su pueblo blanco. Mi
rostro es rojo, el vuestro es blanco. El Gran Espíritu nos ha hecho leer y
escribir a vosotros, pero no a mí. Yo no he aprendido. Cuando nosotros
poseíamos antes este país, éramos fuertes; ahora nos fundimos como la nieve en
la ladera de una montaña, mientras que vosotros habéis crecido como la hierba
de la primavera… Cuando el hombre blanco viene a mí país, deja atrás de él un
reguero de sangre. Di al Gran Padre que quite el fuerte Fetterman y nosotros no
sufriremos más miserias…»
Las
implicaciones de la conquista del oeste son tantas que nos ayudan a entender el
american way of life, incluso la propia democracia, la marca de la edad
contemporánea:
«La
democracia americana no ha surgido del sueño de un teórico, ni ha sido
importada por la Sarah Constant en Virginia, ni por el Mayflower en Plymouth.
Ha nacido en las selvas vírgenes del país, renovando sus fuerzas cada vez que
había franqueado las viejas barreras y encontraba otras nuevas. No fueron las
leyes constitucionales escritas, sino las tierras libres y una superabundancia
de recursos naturales, accesibles a todos, lo que permitió, en menos de tres
siglos, el florecimiento sin trabas de una humanidad libre, la formación de ese
tipo de sociedad democrática que posee hoy América.»
Es
digno de estudio el carácter de los primeros millonarios que crea la ganadería,
la denominada aristocracia de las praderas. En definitiva, son europeos pero
liberados de sus costumbres ancestrales.
Estos
reyes del ganado eran una extraña mezcla de aventureros y de hombres de
negocios. Se diferenciaban casi totalmente, de los caballeros de industria cuya
caída, en aquella época, era casi tan rápida como su ascensión: su capacidad de
economistas, la duración de sus éxitos y la importancia de su personalidad
justificaba la comparación con los señores feudales más que las mansiones
magníficamente ostentosas y una suntuosa hospitalidad. Sin embargo, encarnaba
un género de aristócrata típicamente americano. Ni el menor ceremonial en su
vida de sociedad; trabajaban en las mismas condiciones que sus cowboys y se divertían
de la misma manera.
Sin
duda, un libro fabuloso que nos servirá para contrarrestar la influencia del
western en nuestra imagen de la conquista del Far West.