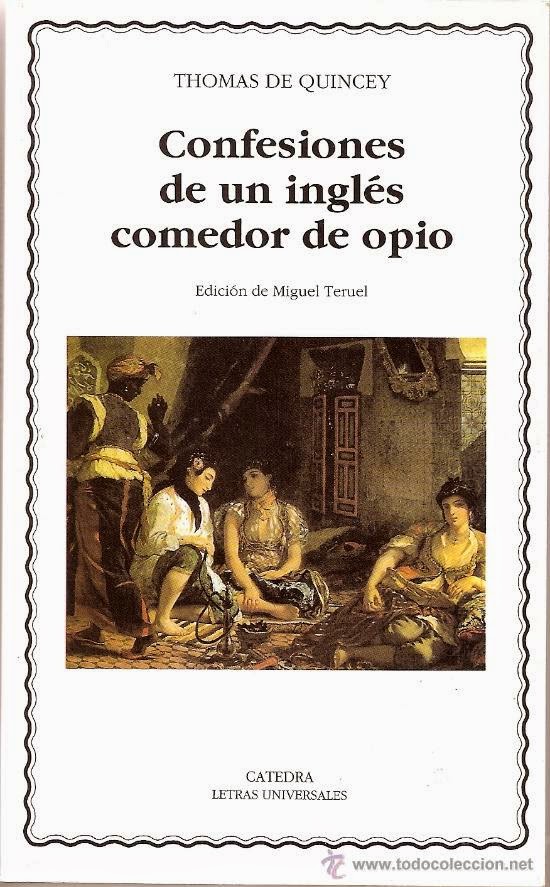Dos
artículos periodísticos, escritos en 1827 y 1829, y un post scriptum de 1854
componen este magnífico clásico. Hay quien habla de ensayo pero yo no veo más
que una sátira, y la forma se me hace novelesca, sin explorar más allá.
El
primer artículo se presenta como una conferencia sobre el tema leído ante la
Sociedad de Conocedores del Asesinato; el segundo, como las actas de una cena
conmemorativa del club; el Post scriptum es el relato de tres crímenes. Los dos
artículos iniciales son magníficos, una pieza ya clásica del humor inglés, de
la sátira más universal. El último capítulo, en comparación, rudimentario.
Más
de una vez me rondó la imaginación (y me consta que no he sido el único) la
semejanza entre la obsesión por las novelas de Caballerías que lleva a la
locura a Don Quijote y la extremada prodigalidad con la que hoy se escribe
novela negra. Pues bien, ya en la primera mitad del siglo XIX el maestro De
Quincey abordó la materia, supongo que atraído por el morbo y la riada de
artículos que provocaba en el ámbito periodístico. Por ende, si algún valiente
pretende alguna vez escribir a la manera de Cervantes, dispone ya de un buen
punto de partida con esta pequeña joya de la sátira, que como toda buena obra
de arte admite diversas y flexibles interpretaciones.
Si
uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar,
del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba
por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente.
Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá
detenerse.
Insisto.
Hay dos partes bien diferenciadas. A mí me ha entusiasmado la primera, quizás
por su acercamiento al ensayo, que viene a ser el propio ensalzamiento del
asesinato como obra de arte. En cambio la segunda parte, escrita como
veinticinco años después, es interesante por la flexibilidad y multiplicidad de
significados pero no es otra cosa que una crónica o descripción de los famosos
asesinatos de Williams y M’Kean. No alcanzo a saber si están o no basados en
hechos reales, pero para el caso como si lo fueran.
He
encontrado multitud de párrafos memorables. No, no es una obra cualquiera. Se
puede leer como pasatiempo y al mismo tiempo nos daremos cuenta de que admite otras
lecturas. Os aseguro que en mi caso se convierte en uno de esos clásicos
inolvidables que hay que volver a leer.
Cualquier
párrafo sirve para mostrar la magnífica prosa de De Quincey y su hábil manejo
del sarcasmo, porque desde luego que si hablo de ironía me quedo corto.
Antes
de comenzar, permítanme dirigir una o dos palabras a ciertos hipócritas que
pretenden hablar de nuestra sociedad como si su orientación tuviese algo de
inmoral. ¡Inmoral! ¡Júpiter nos asista, caballeros! ¿Qué pretende esta gente?
Estoy y estaré siempre en favor de la moralidad, la virtud y todas esas cosas;
afirmo y afirmaré siempre (cualesquiera sean las consecuencias) que el
asesinato es una manera incorrecta de comportarse, y hasta muy incorrecta; más
aún, no tengo empacho en afirmar que toda persona que se dedique al asesinato
razona equivocadamente y debe seguir los principios muy inexactos de modo que,
lejos de protegerlo y ayudarlo señalándole el lugar en que se esconde su
víctima, lo cual es el deber de toda persona bien intencionada…
De
Quincey sortea ágilmente el prejuicio, a través de una velada crítica a la
sociedad de su tiempo, que vale igualmente para la de hoy:
En
este mundo todo tiene dos lados. El asesinato, por ejemplo, puede tomarse por
su lado moral (como suele hacerse en el púlpito y en el Old Bailey) y, lo
confieso, ése es su lado malo, o bien cabe tratarlo estéticamente ―como
dicen los alemanes―, o sea en relación con el buen gusto.
Para
“demostrar” sus palabras, su teoría del asesinato como un arte, parte de las
reflexiones de eminentes personajes, Aristóteles o Coleridge, pero también hace
un repaso de la historia desde Caín hasta los tiempos modernos. ¿Acaso no se
puede comparar la reacción humana ante un asesinato con la que nos arrebata
ante la magnificencia de un incendio?, ¡o una ulcera!
…el
señor Howship, en su libro sobre la Indigestión, no tiene escrúpulos en hablar
con admiración de cierta úlcera que había visto y que califica de “una hermosa
úlcera”.
…son,
en verdad, imperfecciones, pero como su esencia es ser imperfectos, la grandeza
misma de su imperfección se vuelve una perfección.
A
través del estudio del crimen en su recorrido histórico, De Quincey consigue un
mayor alcance e imprevisibles ramificaciones:
Que
la Sociedad de Caballeros Aficionados lo tengan presente; me permito señalar a
su atención, de manera especial, la última frase, de tanto peso, que intentaré
traducir así: «Ahora bien, si sólo por hallarse presente en un asesinato se
adquiere la calidad de cómplice, si basta ser espectador para compartir la
culpa de quien perpetra el crimen, resulta innegable que, en los crímenes del
anfiteatro, la mano que descarga el golpe mortal no está más empapada de sangre
que la de quien contempla el espectáculo, ni tampoco está exento de la sangre
quien permite que se derrame, y quien aplaude al asesino y para él solicita
premios, participa en el asesinato».
Casi
200 años después no estaría de más que leyeran este pequeño compendio satírico
acerca del asesinato los miles (o cientos de miles) de escritores (que no me
detengo a enumerar los lectores por dudas acerca de los ceros a utilizar) que
buscan el éxito a través de la novela más negra y cerril. Tanto abecedario de
la muerte, tanta trilogía y tanta novela prescindible, no valen ni todas juntas
lo que esta joya inmortal de De Quincey que parece que se anticipa dos siglos a
tanta decadencia.
Valgan,
a modo de ejemplo y colofón, unas pocas reglas para el asesinato de buen gusto:
En
cuanto a la persona, supongo que debe ser un buen hombre, pues de otro modo él
mismo podría estar pensando en la posibilidad de cometer un asesinato;…
También
es claro que la elección no debe caer en un personaje público…
Tercero.
El sujeto elegido debe gozar de buena salud; es absolutamente bárbaro asesinar
a una persona enferma, que por lo general no está en condiciones de soportarlo.
Un
amigo de aficiones filosóficas, muy conocido por su bondad y filantropía,
sugiere que el sujeto elegido debe también tener hijos pequeños que dependan
enteramente de su trabajo, para ahondar así el patetismo. Sin duda tal
precaución sería juiciosa, pero no es una condición en la que yo insistiría
demasiado. No niego que el gusto más estricto la requiera, más a pesar de ello,
si el hombre es inobjetable en cuanto a moral y buena salud, no impondría con
tan exquisito rigor una limitación que puede tener por consecuencia reducir el
campo de acción del artista.
Esto
por lo que se refiere a la persona. En cuanto al momento, al lugar y los
instrumentos, tendría mucho que añadir pero no dispongo de tiempo suficiente.
El sentido común del ejecutante suele orientarlo hacia la noche y la discreción.
Sin embargo, no faltan ejemplos en que se ha violado esta norma con resultados
muy felices.
Una
de sus máximas parece haber sido que la mejor persona que puede asesinarse es
un amigo y a falta de un amigo ―artículo del que no siempre se dispone― un
conocido: de esta manera el sujeto no sentirá ninguna sospecha al llegar el momento,
mientras que un desconocido puede alarmarse y leer en la cara de su asesino
electo un aviso que lo ponga en guardia. En esta oportunidad su futura víctima
unía las dos condiciones: había sido su amigo y luego, no sin buenas razones,
se volvió enemigo suyo. O lo que es aún más probable, como dijeron otros, todo
sentimiento había languidecido de modo que la relación ya no era de amistad ni
de enemistad.