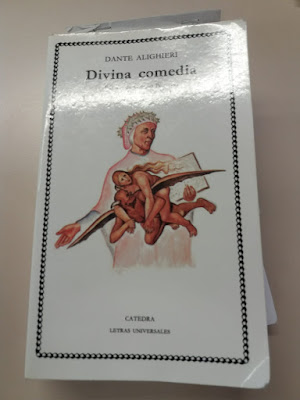Se
puede leer a Dante de muchas maneras. Yo lo he hecho sin grandes pretensiones,
de la misma manera que afronto los clásicos grecolatinos, llevado por el afán
de conocer y con la intención única de disfrutar por el camino.
Tengo
que reconocer que la lectura guiada por el blog El infierno de Barbusse ha sido
el acicate. Por un lado me hubiera gustado participar de tan magnífica lectura,
pero por otro no voy a negar el placer que me procura navegar en solitario.
También
tengo que reconocer que mi lectura ha sido imperfecta y poco satisfactoria. Con
la poesía me cuesta, además que la temática expuesta y esa división tan
cristiana entre justos y pecadores me provoca repelús. Sin embargo sí que he
disfrutado picoteando aquí y allá entre las escenas históricas que rodearon al
escritor, a Dante.
Mi
edición era la de Cátedra, con bastantes notas al pie que se esfuerzan (con
poco éxito) de no perturbar en demasía la lectura, pero es que si no te
detienes en las notas aclaratorias es imposible captar al menos una reducida
fracción de todo aquello que la obra sugiere.
El
conflicto entre Güelfos y Gibelinos es el telón de fondo, el Sacro Imperio
Germánico, el Papado, Francia, las dinámicas pero divididas ciudades de la
Toscana, los pequeños reinos que pueblan la península itálica.
Comencé
la lectura con fuerza y el “Infierno” me lo leí de cabo a rabo, deteniéndome en
cada terceto, tomando pausas refrescantes y acudiendo a menudo a fuentes
complementarias. El “Purgatorio” se me hizo cuesta arriba, y apenas iniciado el
“Paraíso” di por terminada la lectura.
La
trascendencia de Dante es incuestionable, aunque su popular trayectoria ha
sufrido de innúmeros altibajos. Quizás haya tenido que ver en ello la
dificultad de su lectura. Es, y ha sido siempre, qué duda cabe, una lectura
para minorías. Ni quiero imaginar que los imberbes italianos se vean obligados
a leerla en el colegio. Entiendo que lo más normal es enfrentarse a fragmentos
comentados y tirar de ellos para hilvanar la sociedad en la que Dante
desarrolla su talento.
Primer
renacimiento, transición del duocento al trecento. A través del “dolce stil
novo” de los trovadores (Dante escribe en italiano y no en latín) se lleva a
cabo un acercamiento, una extraña fusión entre la antigüedad clásica
greco-romana y la cultura cristiana occidental. Perdonen mi ignorancia
académica, igual solo a mí me extraña y resulta que estoy hablando de
obviedades, pero es que desde un principio lo que más me ha sorprendido de la
lectura es dicha mezcla; lo cristiano y lo pagano se funden con ¿naturalidad?
Curiosamente los personajes del mundo grecolatino suelen aparecer en el
infierno o el purgatorio porque vivieron después de Cristo y no les alcanzó la
salvación. Es el propio Virgilio el que lleva de la mano a Dante a través de
los diferentes mundos.
Dante
se nos aparece como un católico convencido, ¿acaso había otra posibilidad en la
época? Incluso Galileo Galilei, Newton o el mismo Darwin fueron devotos
católicos, según dejaron plasmado en sus escritos, lo cual, según ellos, no
debía ser impedimento para el desarrollo de una verdad paralela y no
contradictoria con la Sagrada Biblia, la verdad de la naturaleza.
De
hecho Dante se expresa como si su alma hubiera sufrido una experiencia religiosa,
ascética. Al mismo tiempo que describe su experiencia nos ofrece su propia
interpretación moral de los asuntos humanos, de los problemas que sacuden a los
hombres de su tiempo y en especial la relación entre el poder político y el
divino. Abundan los personajes con nombres y apellidos, y aquí también nos
sorprende Dante impartiendo su propia justicia y colocando a los hombres a un
lado o al otro de la balanza, lo cual también me ha resultado un tanto
chocante.
Dante,
cómo no, pertenecía al grupo de los privilegiados. Quizás no ocupaba la primera
fila de los asuntos de estado, pero sí una segunda fila, y no vacila a la hora
de participar, hasta el punto que vivirá gran parte de su vida, la más fructífera
en lo literario, en el exilio de su querida Florencia.
Casi al azar destaco
estos tercetos, primera estrofas del “Purgatorio”
Por surcar mejor agua
alza las velas
ahora la navecilla de
mi ingenio,
que un mar tan cruel
detrás de sí abandona;
y cantaré de aquel
segundo reino
donde el humano
espíritu se purga
y de subir al cielo se
hace digno.
Más renazca la muerta
poesía,
oh, santas musas, pues
que vuestro soy;
y Calíope un poco se
levante,
mi canto acompañando
con las voces
que a las urracas
míseras tal golpe
dieron, que del perdón
desesperaron.